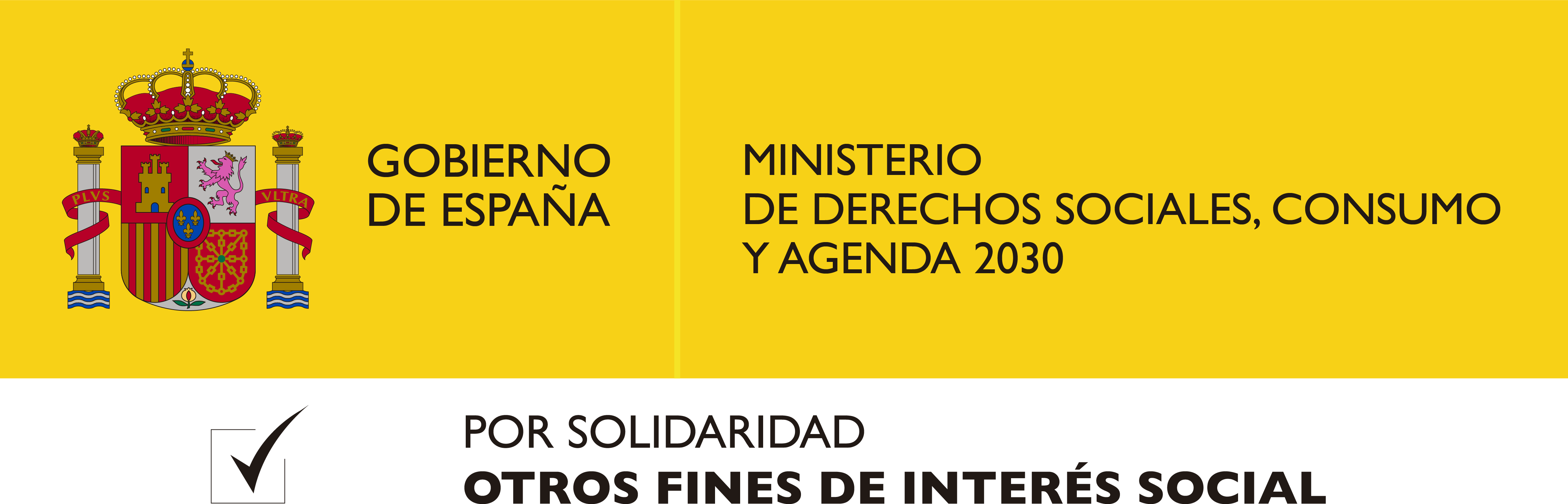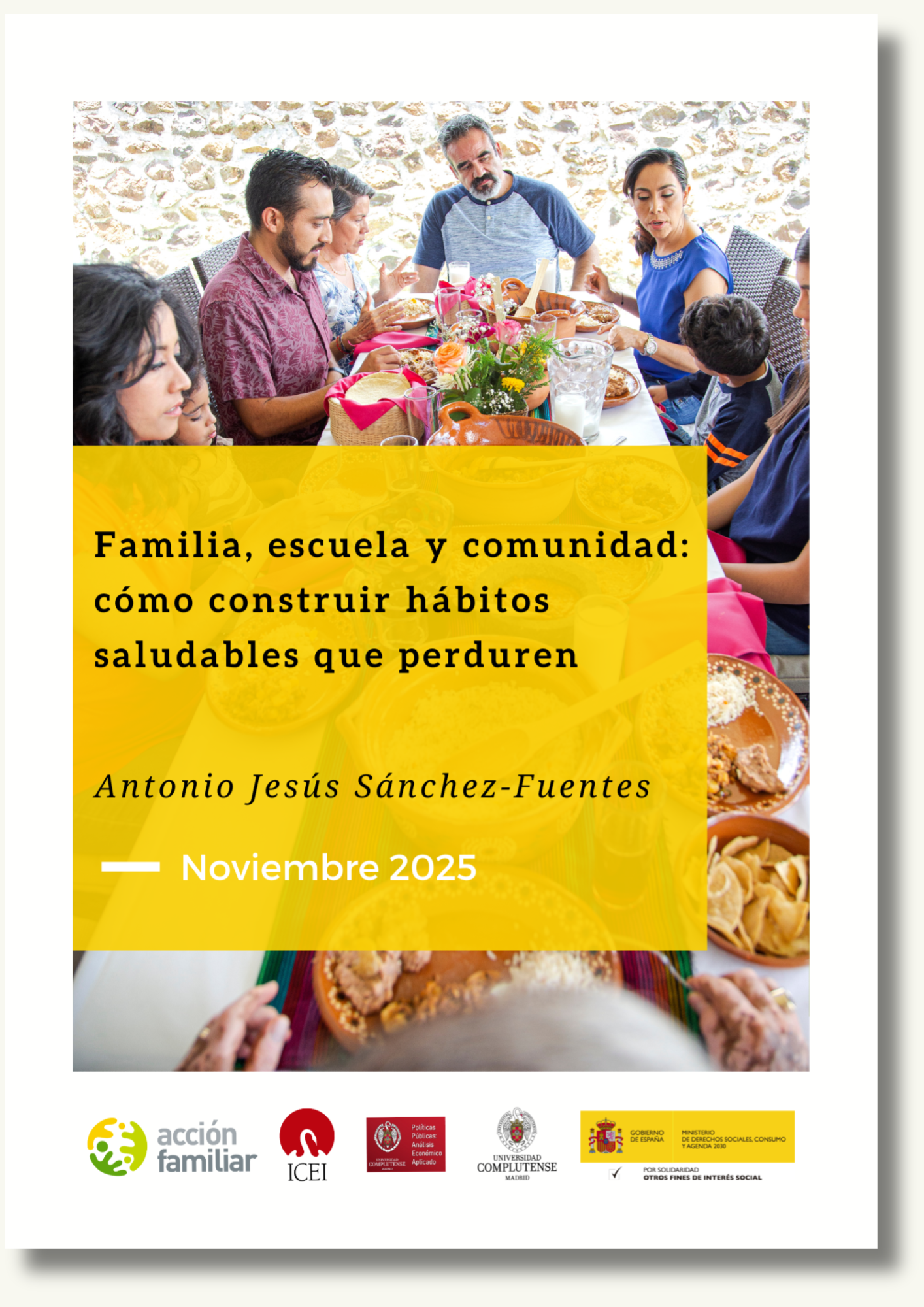Introducción
El contexto familiar constituye sin duda el principal escenario de socialización y aprendizaje durante la infancia y buena parte de la adolescencia. Es en el seno del hogar donde se configuran los primeros hábitos y costumbres que, con frecuencia, perduran a lo largo de la vida. Desde la alimentación hasta el uso de tecnologías, pasando por la gestión emocional y la resolución de conflictos, las dinámicas familiares influyen de manera decisiva en el bienestar físico, psicológico y social de sus miembros.
En este sentido, son muchos los estudios que han demostrado que los hábitos adquiridos en el entorno familiar tienen un impacto duradero en la salud y el comportamiento de niños y adolescentes (ver Lorence et al, 2024, entre otros).
Cabe destacar que la importancia de este entorno no sólo radica en la cantidad de tiempo que se comparte en familia, sino también en la calidad de las interacciones cotidianas. Por ello, cualquier estrategia orientada a fomentar hábitos saludables debe considerar a la familia como agente clave de cambio.
Sin embargo, esta labor no puede recaer exclusivamente en el ámbito privado familiar, sino que ha de coordinarse con un diseño adecuado de políticas públicas sociales. De hecho, para que las políticas públicas en materia de salud, educación y bienestar sean realmente efectivas, es imprescindible que se articulen con las prácticas familiares, reconociendo su papel como espacio de implementación y sostenibilidad de dichas políticas (ver Muñoz-Tique and Cárcamo-Vázquez -2022- y los allí citados, entre otros).
En este marco, las escuelas desempeñan un rol fundamental como instituciones públicas que no sólo educan, sino que también acompañan y asesoran a las familias en la consolidación de hábitos saludables. Durante la niñez y la adolescencia —etapas críticas en la formación de conductas—, la coordinación entre el hogar y el entorno escolar resulta clave para garantizar la coherencia y eficacia de las intervenciones. Así, Egido Gálvez (2020), entre otros, muestra que los programas escolares que integran a las familias en el diseño y ejecución de acciones promotoras de salud tienen mayor impacto y sostenibilidad.
En un marco más general, cabe reseñar que la promoción de hábitos saludables en familia, en diálogo con las políticas públicas y el sistema educativo, no sólo responde a una necesidad individual, sino que se convierte en una herramienta de transformación social, capaz de contribuir al cumplimiento de objetivos colectivos como los que plantea la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Por ello, en esta entrada pretendemos analizar los vínculos entre la consolidación de hábitos saludables y el contexto familiar atendiendo a cuatro dimensiones que consideramos de la máxima relevancia. A saber: (a) alimentación; (b) deporte; (c) uso responsable de las nuevas tecnologías; (d) resolución de conflictos.
—
- Comer bien en casa: hábitos básicos
Respecto a la primera dimensión -la alimentación saludable- obvia decir que es uno de los pilares fundamentales del bienestar físico y emocional, especialmente durante la infancia y adolescencia, cuando los hábitos alimentarios se consolidan en un entorno que combina influencias familiares, escolares y comunitarias. Por ello, las estrategias para promover una nutrición adecuada deben considerar estos tres niveles de intervención, articulando esfuerzos desde el hogar, las instituciones educativas y el entorno social.
Primero, desde el enfoque familiar, cabe enfatizar que las prácticas alimentarias en el hogar están profundamente influenciadas por el estilo parental. Herrán Murillo y Varela Arévalo (2023) muestran que los estilos parentales responsivos (aquellos que combinan afecto y estructura) se asocian con un mayor consumo de frutas, verduras y alimentos frescos en niños, mientras que los estilos autoritarios o permisivos favorecen el consumo de ultraprocesados. También, en el ámbito clínico, Hellner et al. (2024) compararon dos enfoques dietéticos en el tratamiento familiar de trastornos alimentarios: el modelo de conteo calórico frente al método visual Plate-by-Plate™.[1] Aunque ambos fueron efectivos, el enfoque calórico mostró una ligera ventaja en la ganancia de peso y fue preferido por los cuidadores.
Segundo, desde el enfoque escolar, se destaca cómo las escuelas son espacios privilegiados para la educación alimentaria. Samad et al. (2024) realizaron una revisión de evidencias existentes (tipo umbrela) que sintetiza 17 revisiones sistemáticas sobre intervenciones escolares. Así, los autores encuentran que los programas multicomponentes —que combinan educación, cambios en el entorno escolar y participación familiar— fueron los más efectivos para mejorar el comportamiento alimentario de los adolescentes. También se destaca el papel de las tecnologías educativas, como aplicaciones móviles y plataformas gamificadas, que aumentan la participación y el aprendizaje nutricional.
Finalmente, desde el enfoque comunitario, se analiza el rol de las estrategias comunitarias, como mercados móviles, huertos urbanos y bancos de alimentos, que han demostrado ser eficaces para mejorar el acceso a frutas y verduras, especialmente en zonas con baja disponibilidad de alimentos saludables. En esta línea, Marjanovic et al. (2023) revisaron siete ensayos clínicos en países de altos ingresos y encontraron mejoras significativas en el consumo de frutas y verduras cuando estas intervenciones se combinaban con educación nutricional.
En resumen, la promoción de una alimentación saludable requiere una visión sistémica que combine intervenciones familiares, escolares y comunitarias que no compitan, sino que sean capaces de complementarse. La evidencia científica muestra que los enfoques multicomponentes, que integran educación, acceso y participación, son los más efectivos para generar cambios sostenibles en los hábitos alimentarios.
—
- Moverse en familia: energía que une
Más allá de la alimentación, la actividad física regular es uno de los determinantes más importantes de la salud física, mental y social. Durante la infancia y adolescencia, los hábitos de movimiento se consolidan en entornos clave como la familia, la escuela y la comunidad. Por ello, las intervenciones que promueven la actividad física deben abordarse desde una perspectiva integrada, que articule estos tres niveles de influencia.
Primero, las intervenciones basadas en la familia han demostrado ser eficaces para aumentar los niveles de actividad física en niños y adolescentes, especialmente cuando los padres participan activamente como modelos, facilitadores y compañeros de ejercicio. Brennan et al. (2025) sintetizó 82 investigaciones cualitativas sobre experiencias parentales en programas familiares de actividad física. Los resultados muestran que los padres valoran el tiempo compartido, el bienestar emocional y la mejora de la cohesión familiar como principales beneficios. Sin embargo, también se identifican barreras como la falta de recursos, el interés variable de los hijos y las dificultades de planificación.
Segundo, la escuela es un entorno privilegiado para fomentar la actividad física de forma estructurada. He et al. (2025) realizan una revisión sistemática y metaanálisis de 17 estudios que reveló que los programas escolares de actividad física tienen un impacto positivo en el rendimiento académico, especialmente en matemáticas y en el desempeño general. De hecho, las intervenciones más efectivas fueron aquellas de intensidad moderada y duración prolongada (más de 24 semanas), que integraban el ejercicio en el currículo escolar y promovían la participación activa del alumnado.
Tercereo, las estrategias comunitarias multicomponentes, que combinan políticas públicas, participación ciudadana, infraestructura y promoción del comportamiento activo, son clave para lograr cambios sostenibles. Así, Helsper et al. (2023) llevaron a cabo una revisión narrativa que identificó 14 factores que influyen en la sostenibilidad de programas comunitarios de promoción de la actividad física. Entre ellos, el empoderamiento, las alianzas intersectoriales y el apoyo social. Estos enfoques permiten intervenir sobre los determinantes sociales de la salud y reducir desigualdades, especialmente en contextos vulnerables.
En definitiva, la promoción de la actividad física debe abordarse como un proceso sistémico. Las intervenciones familiares, escolares y comunitarias no son excluyentes, sino complementarias. Hemos visto que la evidencia científica respalda que los enfoques integrados y sostenibles son los más eficaces para mejorar los niveles de actividad física en la población infantil y adolescente, y para generar beneficios duraderos en salud y bienestar.
—
- Digitalización consciente: claves para crecer seguros
En la era digital, el uso de tecnologías por parte de niños y adolescentes plantea oportunidades educativas, sociales y creativas, pero también riesgos relacionados con la privacidad, el bienestar emocional y la exposición a contenidos inapropiados. Para fomentar un uso responsable, es necesario adoptar un enfoque integral que combine la acción familiar, escolar y comunitaria.
La familia es el primer entorno donde se establecen normas y hábitos digitales. Soyoof et al (2024) muestra que la mediación parental activa —aquella que implica diálogo, acompañamiento y reflexión— tiene efectos positivos en el desarrollo de la alfabetización digital infantil. Los niños y niñas que reciben orientación en el uso de dispositivos digitales en el hogar desarrollan habilidades operativas, lingüísticas, socioemocionales y STEM de forma más sólida. En la misma línea, Lou et al. (2024) confirma que la mediación parental activa y la supervisión están positivamente asociadas con la alfabetización digital de adolescentes, mientras que el uso compartido de equipos sin orientación puede tener efectos negativos. Además, se observa que el nivel educativo de los padres influye significativamente en la calidad de la mediación.
Desde la perspectiva de las escuelas, parece evidente que juegan un papel clave en la formación de ciudadanos digitales. La revisión sistemática de Opria y Momanu (2023) analiza prácticas de educación en ciudadanía digital en primaria, destacando que los programas más efectivos combinan alfabetización digital con desarrollo personal y pensamiento crítico. Aunque no todos los sistemas educativos han integrado estos contenidos de forma estructurada, se reconoce su importancia creciente en el currículo escolar. Además, iniciativas como las revisadas por Weinstein y James (2022) muestran que los programas escolares que promueven la autorregulación, la conciencia crítica y el equilibrio digital tienen un impacto positivo en el bienestar de los adolescentes.
Por último, más allá del hogar y la escuela, el entorno comunitario puede ofrecer apoyo significativo. Así, estudios recientes como Akter y Wisniewski (2025) propone un cambio de paradigma: pasar del control parental restrictivo a modelos colaborativos que involucren a redes de confianza (familia extendida, vecinos, amigos). Estas estrategias comunitarias permiten compartir responsabilidades, fomentar la autonomía adolescente y construir resiliencia digital. El uso de aplicaciones como Google Family Link, Qustodio, Karspersky Safe Kids, entre otras, que promueven la supervisión compartida, ha demostrado mejorar la seguridad digital sin comprometer la privacidad ni la confianza familiar.
—
- De la tensión al acuerdo: estrategias para la paz familiar
Como cierre de esta entrada, planteamos un bloque dedicado al papel de la familia en los mecanismos y procesos de resolución de conflictos. Sin duda, estos forman parte natural de la convivencia humana, del proceso de aprendizaje personal/familiar y, por tanto, su abordaje adecuado puede convertirse en una herramienta poderosa para el crecimiento personal y colectivo. En el contexto familiar, escolar y comunitario, la resolución de conflictos no sólo previene dinámicas disfuncionales, sino que también promueve el desarrollo de habilidades socioemocionales, la empatía y la participación. Este enfoque integral permite comprender cómo distintos entornos pueden colaborar en la construcción de una cultura de paz y diálogo, otro aspecto central de la Agenda 2030.
Como se viene destacando, la familia es el primer espacio donde se modelan las formas de gestionar el desacuerdo. Estudios como el de Wang et al. (2021) muestran cómo el conflicto interparental afecta el bienestar social de los hijos, mediado por el estilo de crianza y la comunicación emocional. Asimismo, investigaciones como la de Liu et al. (2021) evidencian que el estrés parental puede intensificar los conflictos familiares, afectando directamente el desarrollo emocional infantil. Todo esto indica que promover la escucha activa, la validación emocional y la negociación en el hogar es clave para formar individuos resilientes y empáticos.
Asimismo, la escuela representa un espacio privilegiado para enseñar habilidades de resolución de conflictos desde la infancia. Programas escolares basados en equipos de resolución de problemas han demostrado mejorar el clima escolar y reducir derivaciones a servicios especializados (Harrison et al., 2021). Además, las intervenciones escolares orientadas a niños con experiencias traumáticas, como las descritas por Pfefferbaum et al. (2023), integran técnicas de regulación emocional y mediación entre pares. Estas estrategias no sólo benefician a los estudiantes directamente involucrados, sino que también generan entornos más seguros y colaborativos.
Finalmente, En el ámbito comunitario, la resolución de conflictos adquiere una dimensión colectiva que favorece la inclusión y el empoderamiento ciudadano. La mediación comunitaria, como plantea Gromov (2024), permite abordar disputas en espacios no institucionales, adaptándose a las realidades locales y promoviendo soluciones colaborativas. Por otro lado, la investigación de Yasuda et al. (2019) propone una tipología interdisciplinaria para gestionar conflictos en contextos como la planificación urbana o la gestión de recursos naturales, destacando la importancia de la participación activa y el conocimiento compartido.
En conclusión, todo lo aquí expuesto refuerza la importancia de consolidar de hábitos saludables en familia, lo que sin duda requiere de una mirada sistémica que articule los entornos familiar, escolar y comunitario. Desde la alimentación equilibrada hasta la práctica regular de actividad física, pasando por el uso responsable de las tecnologías y la resolución constructiva de conflictos, cada dimensión abordada en esta entrada demuestra que el bienestar no es solo una cuestión individual, sino una construcción colectiva. La evidencia científica revisada -abundante- respalda que los enfoques multicomponente, que integran acciones coordinadas entre los distintos niveles de intervención, son los más eficaces para generar cambios sostenibles en salud y convivencia.
Además, se ha puesto de relieve que las políticas públicas deben reconocer y fortalecer el papel de las familias como agentes activos en la implementación de estrategias de promoción de la salud, de la escuela, como institución pública, y de la comunidad, como espacio de participación ciudadana. Todas, desde su enfoque, complementan esta labor, ofreciendo recursos, acompañamiento y oportunidades de aprendizaje. En conjunto, estos tres ámbitos conforman una red de apoyo que, cuando está bien articulada, puede transformar los hábitos cotidianos en pilares de bienestar duradero y contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.
—
———————– Referencias bibliográficas:
- Akter M, Park JK, Wisniewski PJ. (2025) Moving beyond parental control toward community-based approaches to adolescent online safety. Proc Priv Enhanc Technol; 2025(1).
- Brennan C, Streight E, Cheng S, Rhodes RE. (2025) Parents’ experiences of family-based physical activity interventions: a systematic review and qualitative evidence synthesis. Int J Behav Nutr Phys Act.; 22:90.
- Egido Gálvez, I. (2020). La colaboración familia-escuela: revisión de una década de literatura empírica en España (2010–2019). Bordón. Revista de Pedagogía, 72(3), 65–84.
- Gromov D. Community mediation and the mediator: Resolving conflicts in a non-state community space. In: Mediation and Society. Springer; 2024:89–108.
- He H, Yang Y, Sun J, Wang F, Zhang W, Zhu F. Effects of school-based physical activity on academic achievement in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis. Front Public Health. 2025;13:1651883.
- Hellner M, Steinberg D, Baker J, Cai K, Freestone D. Dietary interventions in family-based treatment for eating disorders: results of a randomized comparative effectiveness study. Eating Disorders. 2024;32(5):525–545.
- Helsper N, Dippon L, Birkholz L, (2023) What makes community-based, multilevel physical activity promotion last? A systematic review with narrative synthesis on factors for sustainable implementation. Perspect Public Health.
- Harrison JR, Vannest KJ, Davis JL. (2021) School-based problem-solving teams: Educator-reported implementation trends and outcomes. Contemp Sch Psychol. 25(3):263–274.
- Herrán Murillo YF, Varela Arévalo MT. (2023) Hábitos de alimentación infantil y su relación con las prácticas y conocimientos nutricionales parentales. Rev Chil Nutr.; 50(6), 617–624.
- Liu Y, Wang M, Zhang X. (2021) Parental stress and child outcomes: The mediating role of family conflict. J Child Fam Stud.30(9):2165–2178.
- Lorence, B., Nieto, M., & Sánchez, J. (2024). Barreras en la cooperación entre familias y escuelas: una revisión sistemática. Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 28(1).
- Lou J, Wang M, Xie X, Wang F, Zhou X, Lu J, Zhu H. (2024) The association between family socio-demographic factors, parental mediation and adolescents’ digital literacy: a cross-sectional study. BMC Public Health;24:2932.
- Marjanovic S, et al. The impact of community-based food access strategies in high-income countries: a systematic review of randomised controlled trials. Public Health Res Pract. 2023;33(4):e3342333.
- Muñoz-Tique, J. A., & Cárcamo-Vázquez, H. G. (2022). La relación familia-escuela en la formación y desarrollo profesional docente. Educación y Educadores, 25(2).
- Opria S, Momanu M.(2023) Systematic literature review on digital citizenship education for primary school students. Revista de Științe ale Educației. 2023;47(1):93–112.
- Pfefferbaum B, North CS. (2023) School-based interventions for trauma-related disorders in children and adolescents. In: Textbook of Disaster Psychiatry. 2nd ed. Springer;:357–368.
- Samad N, Bearne L, Noor FM, Akter F, Parmar D. School-based healthy eating interventions for adolescents aged 10–19 years: an umbrella review. Int J Behav Nutr Phys Act. 2024;21:117.
- Soyoof A, Reynolds BL, Neumann M, Scull J, Tour E, McLay K. (2024) The impact of parent mediation on young children’s home digital literacy practices and learning: A narrative review. J Comput Assist Learn.40(1):65–88.
- Wang Y, Li X, Chen J, (2021) Effects of inter-parental conflict on children’s social well-being and the mediation role of parenting behavior. J Happiness Stud.; 22(7):3125–3142.
- Weinstein E, James C. (2022) School-based initiatives promoting digital citizenship and healthy digital media use. In: Nesi J, Telzer EH, Prinstein MJ, eds. Handbook of Adolescent Digital Media Use and Mental Health. Cambridge University Press;:365–388.
- Yasuda Y, Wiek A, Mochizuki Y. (2019) Understanding mechanisms of conflict resolution beyond collaboration: A typology of knowledge for sustainability. Sustain Sci.;14(5):1201–1213.
—
—————- Tablas y figuras
Figura 1: Infografía creada a partir del texto de esta entrada

Fuente: elaboración propia asistida por Inteligencia Artificial Generativa (Microsoft Copilot)
[1] El método «Plate-by-Plate™» es una estrategia visual para la planificación de comidas en el tratamiento de trastornos alimentarios, que consiste en presentar platos completos y equilibrados sin contar calorías, facilitando la recuperación nutricional mediante el uso de proporciones visuales de alimentos.
Difusión gracias a: